Monitoreo GenAI en la educación
Revisión periódica y análisis crítico (agosto 2025)
MONITOREO GENAIPRAXEOLOGIA
8/31/20256 min read
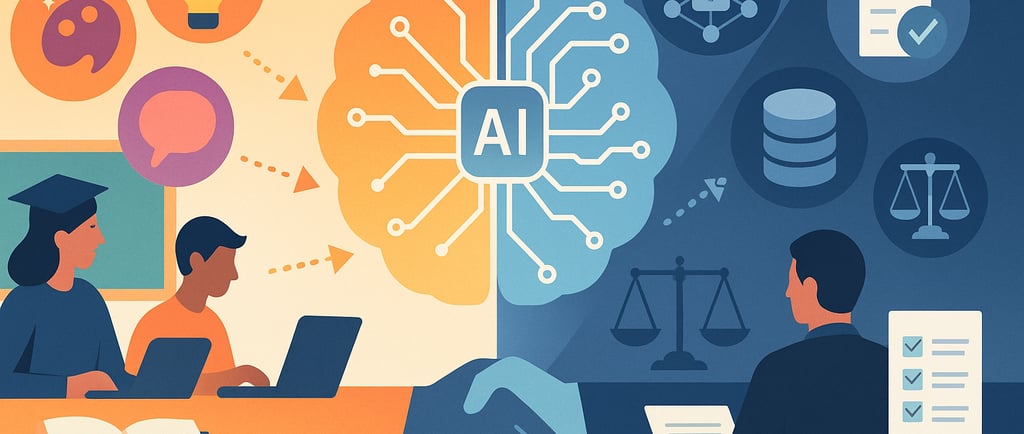

Monitoreo mensual de agentes artificiales (GenAI) en educación: soberanía, institucionalización y agencia docente
El debate sobre la IA generativa en educación se desplaza del entusiasmo por las herramientas a la disputa por la gobernanza efectiva de datos, modelos y contratos. La noción de soberanía de la IA gana peso como criterio de compra pública y de diseño institucional; las universidades mueven la discusión hacia capacidades organizacionales y marcos de uso responsable; y el profesorado enfrenta una doble fuerza: la promesa de formación a gran escala y el riesgo de captura por parte de proveedores. Estudios empíricos recientes (China y Marruecos) muestran adopción alta y expectativas positivas, pero también confianza condicionada y una fuerte dependencia de las condiciones institucionales. En América Latina, persisten brechas de infraestructura, recursos lingüísticos y capacidades, lo que amplifica la colonialidad digital. El informe del mes que cierra, el foco esta en traducir la soberanía a cláusulas contractuales verificables, fortalecer formación docente agnóstica de plataforma y desarrollar infraestructura lingüística y de datos para el Sur Global (Webb, 2024; APRU, 2025; Toppo, 2025; Fan, Deng, & Liu, 2025; Haroud & Saqri, 2025; García-López & Trujillo-Liñán, 2025; González Torres, Lucero Baldevenites, Azpilcueta Ruiz Esparza, Bracho-Fuenmayor, & Caballero de Lamarque, 2025).
Nuevas narrativas emergentes
1) Soberanía de la IA como política educativa. Desde el ámbito universitario y de sistemas escolares, la soberanía deja de ser lemas y se convierte en preguntas operativas: ¿podemos migrar de proveedor? ¿auditar salidas? ¿negociar condiciones de datos y portabilidad? La formulación propone capacidad real de elección, control e interoperabilidad para evitar el lock-in (Webb, 2024). 2) De “más software” a “más capacidades”. Organizaciones universitarias proponen una agenda que prioriza gobernanza, evaluación, integridad académica, privacidad y desarrollo de facultad/personal por sobre la sola adquisición de herramientas (APRU, 2025). 3) Profesionalización docente a escala con financiamiento corporativo. La creación de academias de IA promete llegar a cientos de miles de docentes, pero suscita dudas sobre neutralidad, suficiencia de recursos y orientación a producto (Toppo, 2025).
Procesos de poder y dominación
Este mes la dinámica más visible es la disputa por el estándar pedagógico. En EE. UU., sindicatos y grandes tecnológicas impulsan formación masiva; el impulso promete alfabetización acelerada, pero también puede alinear la práctica al catálogo de los financiadores (Toppo, 2025). En el nivel institucional, la falta de cláusulas de portabilidad, transparencia y auditoría refuerza dependencias estructurales con proveedores, con implicaciones en integridad y evaluación (Webb, 2024; APRU, 2025). En América Latina, los déficits de infraestructura y corpus locales consolidan una colonialidad digital que subordina agendas de investigación y docencia a marcos exógenos (González Torres et al., 2025).
Promesas vs. realidades
• Personalización del aprendizaje → La evidencia sugiere uso extendido y percepciones positivas entre estudiantes, especialmente en ingeniería en China, con mejoras reportadas en eficiencia y creatividad; no obstante, persisten dudas sobre exactitud y confiabilidad disciplinar, y los efectos sobre el desempeño no son automáticos (Fan et al., 2025). En Marruecos, estudiantes muestran mayor apertura que el profesorado, resaltando el valor del feedback y la motivación, mientras docentes alertan sobre habilidades blandas y evaluación (Haroud & Saqri, 2025). • Democratización del acceso → Programas de gran escala prometen “IA para todos”, pero pueden resultar insuficientes frente al tamaño del desafío y tender a la orientación a producto, con riesgo de captura del estándar didáctico (Toppo, 2025). • Eficiencia administrativa → Sin reglas de interoperabilidad y transparencia, la eficiencia puede traducirse en dependencia y pérdida de capacidad negociadora del sector público (Webb, 2024; APRU, 2025). • Ética y transparencia → Los marcos regulatorios avanzan más rápido que su traducción al aula; la revisión sistemática destaca vacíos en confiabilidad de herramientas y advierte contra soluciones simplistas (García-López & Trujillo-Liñán, 2025).
Actores y condiciones de enunciación
• Consorcios universitarios (APRU) articulan hojas de ruta que combinan beneficios y riesgos, y sitúan la acción en cinco áreas: reglas, acceso, familiaridad, confianza y cultura institucional (APRU, 2025). • Medios especializados en educación documentan la tensión entre formación genuina y marketing encubierto en iniciativas financiadas por big tech (Toppo, 2025). • Investigación empírica aporta una imagen menos épica: alta adopción con confianza condicionada por credibilidad y justicia de los sistemas (Fan et al., 2025), y asimetrías de percepción entre docentes y estudiantes (Haroud & Saqri, 2025). • Revisión sistemática ubica los retos éticos y regulatorios como un trabajo en curso que requiere guías específicas para educación (García-López & Trujillo-Liñán, 2025). • En América Latina, la voz académica regional insiste en capacidades locales para revertir dependencia y desigualdad (González Torres et al., 2025).
Resistencias y alternativas
1) Soberanía con instrumentos: traducir soberanía a cláusulas en pliegos y contratos (portabilidad de datos y modelos, publicación de esquemas de evaluación automática, trazabilidad de prompts y salidas, logs accesibles, auditoría independiente). Esto habilita elección efectiva y disminuye lock-in (Webb, 2024). 2) Formación docente agnóstica y abierta: priorizar didáctica, evaluación y ética por encima del tutorial de herramientas; cuando haya alianzas financiadas por empresas, exigir neutralidad de plataforma, materiales abiertos y mecanismos de rendición de cuentas (Toppo, 2025; APRU, 2025). 3) Infraestructura lingüística y de datos para el Sur Global: desarrollar corpus y benchmarks locales; incorporar lenguas regionales y dominios curriculares propios; establecer gobernanza de datos educativos co-diseñada con la comunidad académica (González Torres et al., 2025). 4) Regulación situada en el aula: trasladar principios generales a guías para evaluación con IA (criterios de originalidad, coautoría humano-máquina, protocolos de transparencia) y evitar el uso acrítico de detectores (García-López & Trujillo-Liñán, 2025).
Agenda mínima para futuro próximo
• Compra pública con criterios de soberanía: incluir requerimientos de portabilidad, explicabilidad y auditoría en licitaciones y convenios (Webb, 2024). • Fortalecimiento de capacidades: desarrollar programas de formación centrados en diseño de tareas, evaluación y ética, con evaluación independiente de efectos (APRU, 2025). • Evidencia en contexto: promover investigaciones rápidas (rapid evidence) que midan efectos en tareas, cursos y perfiles de estudiantes específicos, complementando revisiones sistemáticas (Fan et al., 2025; Haroud & Saqri, 2025; García-López & Trujillo-Liñán, 2025). • Políticas lingüísticas y repositorios: consorcios regionales para modelos y recursos en español y portugués con curaduría académica (González Torres et al., 2025).
Cierre
La conversación ya no es si usar o no IA, sino con qué reglas y para qué fines. La noción de soberanía organiza ese debate al devolver el poder de decisión a instituciones y comunidades educativas. Las universidades avanzan hacia marcos integrales de gobernanza y desarrollo humano, mientras la profesión docente demanda formación que preserve agencia y evite la deriva hacia la ‘botonología’. La evidencia empírica aporta prudencia: las promesas se cumplen en contextos con reglas claras, capacidades y recursos; en otros, solo reempaquetan viejas desigualdades. El desafío del período siguiente es estabilizar un estándar público: contratos auditables, formación agnóstica, infraestructura lingüística regional y guías de evaluación con IA. Si logramos esto, los agentes artificiales dejarán de ser un vector de dependencia para convertirse en un instrumento de autonomía pedagógica y derecho a aprender (Webb, 2024; APRU, 2025; Toppo, 2025; Fan et al., 2025; Haroud & Saqri, 2025; García-López & Trujillo-Liñán, 2025; González Torres et al., 2025).
Bibliografía
Webb, M. (2024, August). What is AI sovereignty and why does it matter for education? National Centre for AI (Jisc). https://nationalcentreforai.jiscinvolve.org/wp/2024/08/
Toppo, G. (2025, August 4). Will new AI academy help teachers or just improve tech’s bottom line? The 74. https://www.the74million.org/
Association of Pacific Rim Universities (APRU). (2025, January). Generative AI in higher education: Current practices and ways forward (Whitepaper). APRU.
Fan, L., Deng, K., & Liu, F. (2025). Educational impacts of generative artificial intelligence on learning and performance of engineering students in China. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-025-06930-w
Haroud, S., & Saqri, N. (2025). Generative AI in higher education: Teachers’ and students’ perspectives on support, replacement, and digital literacy. Education Sciences, 15(4), 396. https://doi.org/10.3390/educsci15040396
García-López, I. M., & Trujillo-Liñán, L. (2025). Ethical and regulatory challenges of generative AI in education: A systematic review. Frontiers in Education, 10, 1565938. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1565938
González Torres, V. H., Lucero Baldevenites, E. V., Azpilcueta Ruiz Esparza, M. de J., Bracho-Fuenmayor, P. L., & Caballero de Lamarque, C. P. (2025). Artificial intelligence in Latin American higher education: Implementations, ethical challenges, and pedagogical effectiveness. LatIA, 3, 304. https://doi.org/10.62486/latia2025304
